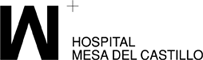Un interesante editorial en el último número del New England Journal of Medicine (1), trae de nuevo a la palestra el efecto placebo.
El asunto ha tenido vertientes éticas, porque en muchos ensayos clínicos se considera amoral comparar un medicamento potencialmente útil contra uno inerte. Aún más, cegar a los enfermos bajo escrutinio de un presunto efecto farmacológico se estima – por muchos grupos de investigadores – un abuso de autoridad y acaso un atropello al poder de decisión de los individuos.
Quizá este último punto de vista pervierte la ciencia en tanto pseudoreligión, donde el dogmatismo precede a la observación. Cuando se fundó la Royal Society (en Londres, Noviembre 1660), con mucho el primer organismo que hacía suyo el valor de la observación y descripción de los fenómenos para documentarlos y establecer leyes universalmente comprobables, se dio un paso decisivo en las ciencias naturales. Desde entonces, el astrónomo Christopher Wren y el filósofo naturalista Robert Hooke (primer curador de experimentos de esa entidad) establecieron los criterios de la verdad científica y la necesidad de hacer verificables todos los hallazgos reportados (su órgano oficial fue el Philosophical Transactions).
En ese sentido, la verificación científica, idealmente mediante la replicación fidedigna de los procesos experimentales que dan cuenta de una hipótesis, se ostenta como el método reconocido de acervo del conocimiento. Todos los que practicamos alguna u otra forma de quehacer científico – en los diversos campos de las ciencias exactas, naturales o aplicadas – aceptamos este rigor.
La Medicina no es la excepción. Si bien admitimos que por ser una Tekné está sujeta a la comprobación y actualización de sus verdades, escasamente generalizables a fuerza de repetir mediciones en sujetos de experimentación (mientras más y más variados genéticamente, mejor), nadie se atrevería a decir que todo está escrito en la salud y la enfermedad. Es decir, las teorías celulares y moleculares están en constante desafío, y eso mismo engrandece la virtud del trabajo médico y la recurrencia – tanto como el desacuerdo – de sus publicaciones.
Lo que hemos adoptado es un sistema de vigilancia, de expertos sin sesgo comercial o personal, que tasan la validez de ciertas aproximaciones a los fenómenos patológicos, aceptan su revisión y ulteriormente las publican en revistas de calidad y referencia.
Hoy en día, las guías clínicas, las evidencias, los metanálisis y los consensos siguen esa misma tendencia y así permiten su generalización para beneficio de los pacientes. Pero distan mucho de ser verdades absolutas como las leyes de la termodinámica o las fórmulas matemáticas. Son en efecto conclusiones derivadas de planteamientos empíricos, reforzadas por confirmaciones a distancia y por ratificación de pares, que verifican los estándares del experimento o su documentación, y las refrendan. Nada más y nada menos.
Afirmar que la pérdida de más de 40% del volumen circulante es casi incompatible con la vida, porque causa choque hipovolémico difícilmente reversible, es producto de repetidas observaciones en condiciones accidentales, de urgencia o de lesiones por armas que corroboran tal afirmación, en cualquier lugar y en cualquier sujeto. Bastante próximo a una ley universal para el género humano por cierto, aunque nadie se atrevería a denominarla así. Lo mismo puede decirse del oxígeno, del ritmo cardiaco, de las transaminasas o de la carga tumoral, para fines prácticos.
Es obvio que la práctica de la Medicina se rige por leyes humanitarias y como tal, no es moralmente aceptable investigar si un sujeto desprovisto de calor o de agua puede sobrevivir más de 48 horas, comparado con otro limitado por menos o más tiempo. Eso es llanamente cruel y no conduce a nada constructivo para la Humanidad o el bienestar de los enfermos. De ahí que se hayan generado dogmas bioéticos que irradian como sombrilla a todo quehacer experimental o clínico. Me refiero a los principios de beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia; que han resultado tan útiles como preventivos.
Buscar una sustancia inerte para confirmar si el fármaco a prueba tiene un efecto significativamente superior es un procedimiento experimental aceptado desde hace varias centurias. La palabra placebo etimológicamente quiere decir “complacer” (aplicada en funerales desde el siglo XIV) y fue adaptada en Medicina desde finales del siglo XVIII. En aquel entonces, se definía como “epíteto dado a cualquier medicamento usado más para complacer que para beneficiar al paciente”. Tal definición encuentra una contradicción ética en los términos más estrictos, porque no procura el beneficio del enfermo y decepciona su autonomía para decidir qué prefiere bajo un propósito terapéutico.
Es relevante mencionar que la primera validación científica del efecto placebo data de 1938, cuando se estableció un grupo control para estudiar la eficacia de las vacunas contra el catarro común (1). El objeto del ensayo clínico era evidente: vacunar con soluciones inertes no supera a las vacunas activas en la prevención de gripe. Karl Popper estaría muy complacido. Pero ante todo, el mundo científico advirtió que el ejercicio de la Medicina se sometía a escrutinio e introducía un método comprobable sin sesgo ni preferencia, algo muy criticado en los estudios previos dictados sólo por la intuición y el beneficio arbitrario.
Como señalan los doctores Kaptchuk y Miller en su editorial, el problema radica en que el efecto placebo se ha desmerecido como una resta aritmética de la efectividad de los fármacos o las intervenciones terapéuticas, más que estudiar a cabalidad qué hay detrás en el terreno psicológico y farmacodinámico para que tenga tal impacto. Todos aquellos que practicamos Medicina, sin ánimo de decepcionar la angustia que acompaña a cualquier padecimiento, hemos vivido la incidencia del placebo, desde la escucha atenta hasta la píldora mágica que atenúa dolores, síntomas funcionales o simplemente, sufrimiento. ¿Cuántas veces nuestras recetas están escritas de tal modo que implícitamente el efecto placebo subyace a la dosis, periodicidad o extensión del tratamiento? Sin eso que llamamos “Arte” y que procede de los orígenes de la tradición hipocrática, nuestra injerencia en la vida y la recuperación de los enfermos se vería seriamente limitada.
Aún más, los pacientes y sus familiares agradecen que cuando prescribimos un fármaco, tenemos constancia de que sus efectos fisiológicos serán más sólidos y menos dañinos que la administración de una tableta de azúcar; que modificarán la historia natural de la enfermedad, de forma verídica y comprobable. En eso y poco más que eso radica la credibilidad de nuestra profesión.
Si nos diera por recetar a fuerza de inclinaciones o presentimiento, regidos por la experiencia cotidiana o por la sugestión de otros colegas o de representantes de la industria farmacéutica, estaríamos no sólo defraudando la confianza de nuestros pacientes, sino haciéndole a la vez un fraude a la Medicina científica y a nuestros votos profesionales. Recetar sin conocimiento, sin control de los efectos secundarios, sin la verificación del resultado farmacológico obtenido mediante estudios doble ciego y avalados por el análisis estadístico, es hacer brujería o alquimia; es tirar por la borda siglos de esfuerzo y creatividad humanos. Un médico que ha estudiado por años y ha sacrificado otros derroteros por ayudar a los demás no puede permitirse tal procacidad.
Lo cierto es que sabemos poco acerca de qué logra que una prescripción modifique los síntomas o cambie el estado físico-químico de un padecimiento, sea por inducción psicológica, por el aspecto o por la presentación de un placebo. Su utilidad experimental no está en duda. Pese a que se le critique por esconder al paciente la objetividad de una intervención, la función del placebo permite y ha permitido desde hace 77 años controlar y verificar nuestros intentos curativos.
La Medicina es compleja, como somos los seres humanos y nuestros mecanismos homeostáticos. Creer no es saber; esto último requiere pruebas, confirmaciones, fallas y aciertos. El saber científico se construye mediante observaciones que van y vienen, que se cotejan, se corrigen y se grafican. Merced a esta metodología salvamos vidas, prevenimos catástrofes y modificamos desenlaces.
Los seres humanos somos perfectibles y nuestras tácticas de curación son inferenciales en principio; válidas sólo si se ratifican en la práctica. El empleo de sustancias inertes para contrastar un efecto farmacológico es un recurso que ha abierto esa dimensión de lo inefable que suena a magia, pero que sencillamente es la diversidad experiencial de nuestra especie, tan digna de estudiarse como las metástasis o las tirosin-cinasas.
Los conmino a pensarlo, a leerlo, a discutirlo con propios y extraños. El efecto placebo no es deleznable; existe y cambia el curso de un cuadro clínico, para bien o para mal. Si pudiéramos comprender sus avatares sin menospreciarlo o darlo por hecho, proveeríamos a nuestros pacientes y a la ciencia en general, con una herramienta valiosa para evitar más daño y generar más reconocimiento en nuestra labor por el bienestar de los demás.
1. Diehl HS, Baker AB, Cowan DW. Cold vaccines. An evaluation based on a controlled study. JAMA 1938; 111: 1168-73