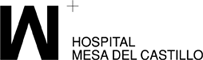Recuesta la pluma sobre el libro, un ademán deliberado para no importunar el silencio que lo rodea y que ahora lo invade. Se apaga el día y las memorias fluyen como ondas tenues desde la ventana.
Alguna vez fue hijo y lloró sin pena, buscando el consuelo para retomar otro camino con más aplomo. Dejó de ser niño esa madrugada de otoño, y entendió que en palabras de Lezama Lima “la vejez del hombre empieza el día en que muere su madre”. Enarboló su segundo apellido como quien saca alas de raíces y se sumergió en el trabajo para expiar las dudas y los mimos.
Nunca salió del cementerio hasta que advirtió que sus pies enlodados entorpecían el paso. Entonces, titubeante, emprendió el vuelo y pretendió conquistar otras lenguas, otros parajes. Se equivocó: los espacios se ganan tierra adentro, no en la realidad que nos circunda. Cuando hubo satisfecho su osadía, trató una vez más de ser reconocido, se alzó con nombres y títulos nobiliarios, bebió el elíxir de los dioses y se intoxicó de nuevo. Maltrecho y desolado, aprendió por fin a caminar descalzo.

Al fin se dio el tiempo de rehacer el rumbo, achicar las velas, hundir de lleno el timón bien hondo en lo desconocido. Encontró casa y compañera, hizo hogar con ella y disipó su simiente con alegría. La estatura de los viejos se hizo asequible, no tanto por encanecer sino por hacerse dócil y apearse del fragor de tantas batallas con fantasmas.
Hace poco falleció su padre y aún se le nubla la vista recordando qué poco supieron quererse de frente y cuánto a la distancia.
Pero la vida es lo que toca y lo que enseña; es decir, lo que adolece y se emprende, más acá de lo imaginario y lejos de uno mismo. A veces es necesaria una mutilación para saberse entero.
Extiende la mirada hacia la noche escanciada de luces artificiales y neblumo; parece que los muros tienen ahora un tamaño mensurable, nada es interminable y si acaso hay horizonte, es sólo en su firmamento interno, donde algunos recuerdos aún fulguran y otros hace tiempo que palidecieron.
Cuando mueren los padres, uno se queda solo en el acantilado de la vida. Abajo, la marea golpea con los avatares del destino y los amores flotan como mensajes en botellas vacías. Es el atardecer, no hay duda. Pero queda la incertidumbre de alguna continuidad, y eso basta, sin pretensiones, para abrir los brazos y aprehender el viento.